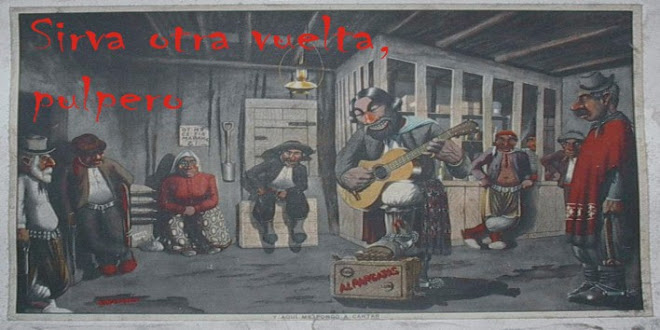Hace algunos meses cumplí años y Elina me hizo el mejor regalo que recibí en mucho tiempo: una docena de cervezas importadas, la mayoría de ellas porrones aunque había dos de medio litro. Las botellas eran hermosas, con sus diseños y colores y palabras extranjeras y raras para mis ojos; había envases españoles, alemanes, portugueses, uruguayos, bolivianos, suizos y más. Apenas recibí el maravilloso obsequio, quedé embobado mirando tanta cosa hermosa y toda para mí. Esa, justamente, fue mi primera reacción: toda esa cerveza la tomaría yo solo, en ocasiones especiales. Sabiamente, mi mujer protestó: "Tenés que compartirla, ¿o no te lo enseñaron en el jardín?". Ella no me lo decía para obtener una porción de mi tesoro, ya que no le gusta la cerveza. Sin embargo, la ignoré por completo, con mis sentidos dedicados solo a embriagarme en mi posesión más preciada.
Pasaron los días y las botellas se convirtieron en un adorno más de mi casa, como si se tratasen de autitos de colección; de vez en cuando las miraba sin pensar jamás en beber una. Si las tomaba, pensaba, ya no estarían más allí y las perdería para siempre. No obstante, una noche llegué del trabajo y tras cruzar la puerta me recibió mi mujer con su cara de que había hecho una cagada; enseguida, supliqué perdón esperando enterarme de qué había arruinado y advertí en sus manos una de las botellas de medio litro: "Se te venció", me avisó. Era una cerveza artesanal española. Entendí entonces que debía comenzar a beber o finalmente no disfrutaría ninguna y de qué me había valido el mejor regalo del mundo si no lo supe aprovechar. Ayudándome, mi mujer pasó la mitad de las botellas a la heladera. Y, posteriormente, una vez por semana las fui consumiendo, embriagándome de placer en esos sabores extraños e inéditos para mi paladar acostumbrado a nuestra Imperial.
Hace poco fue el Día del Amigo, y en la previa al asado que compartiría con mis amigos pensé: ¿y si llevo mi tesoro para que ellos también prueben? Seríamos tres en total y me quedaban cuatro botellas. Orgullosa, mi mujer aprobó mi idea, viendo que tarde pero temprano había aprendido aquella lección del jardín: hay que compartir. Grande fue mi sorpresa y alegría al advertir que disfruté más de la cerveza boliviana que me tocó a mí al ver que mientras tanto mis amigos se relamían uno con una cerveza española y otro con una alemana. De alguna forma, haber hecho algo para provocar efímeras felicidades en ellos me reconfortó mi egoísta corazón. Además, convenimos en darnos a probar un trago de cada una entre los tres y nadie se quedó sin conocer ninguno de aquellos sabores foráneos que tantas ganas de viajar nos provocaron.
Anoche destapé la última cerveza, una alemana. Me di cuenta que Elina me regaló muchas de Alemania; no es para menos, si hablamos de cerveza. Advertí que era la que más me había gustado de todas. Era una ocasión especial: estaba escuchando el nuevo disco de Las Pelotas. Y miraba a través de la ventana, de noche, los autos ir y venir y las estrellas y las luces y los balcones y las veredas solitarias de allá a lo lejos. Sin embargo, recordé que disfruté más aquella cerveza boliviana que tenía sabor a cualquiera de las nuestras y todo porque las estaba compartiendo con mis amigos. ¿Y con quién podría haber compartido esta cerveza alemana de ahora, mientras escuchaba a Germán Daffunchio? El cielo oscuro me dio la respuesta: hubiese dado todo por tomarla junto a mi abuelo. Si habremos bebido cerveza juntos, mientras vivió. Él sí habría disfrutado como niño como yo el mejor regalo del mundo. Él, como nadie, me hubiese dado la mayor alegría de compartirle mi tesoro y saborearlo juntos. Cuántas veces bebió conmigo, antes que fuera a un recital de Las Pelotas. "Pasala bien", me despedía con una sonrisa. Recordé la enseñanza de la película "Hacia rutas salvajes". Y la entendí mejor. A tu salud, abuelo.
domingo, 29 de julio de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)