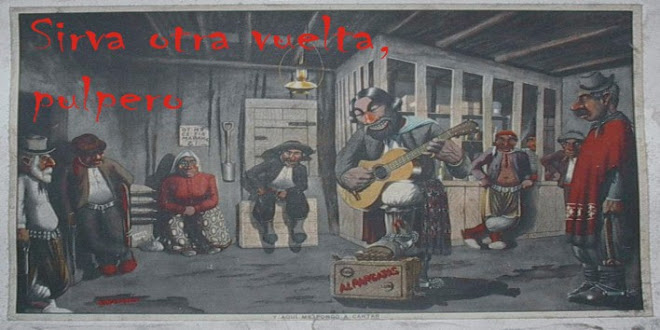Llegué a casa a las tres y media de la mañana, después de disfrutar de uno de los grandes placeres: comer vacío, directamente de la parrilla, con amigos. Es como que tiene otro sabor cuando cortás un pedazo de carne sobre el carbón y enseguida lo estás comiendo, al costado del calor del fuego, sobre un plato de madera, parado.
No tenía sueño; si hubiese sido por mí, nos habríamos quedado tomando cerveza y escuchando Iron Maiden un par de horas más. Pero la mujer de uno de los muchachos lo requirió y, tres hijos mediante, es motivo valedero para suspender todo y acudir al llamado de la familia. El resto, medio desanimado, quiso ir a la cama.
Prendí la televisión y me tiré sobre el sillón, a ver qué podría hacerme compañía hasta que llegara el sueño perdido. De repente, algo se movió en las cortinas, al lado de la pantalla; busqué qué era y la vi: una araña, rápida, de patas flacas y largas, peluda. Horrible, temeraria. Debía matarla o ella haría lo propio con mi mujer, cuando la viera por ahí, moviéndose como si nada por nuestra casa; mi amor, a todo esto, estaba durmiendo como un angelito en la habitación. Y mientras tanto, la peor de sus pesadillas, tranquila sobre nuestras cortinas. Si la aplastaba contra la tela, enchastraría todo y mi mujer en vez de gritarle a la alimaña lo haría a mí; mejor la hago caer al suelo y la liquido a pisotones, me dije. No obstante, el plan no resultó: apenas me moví, la araña desapareció por el lado reverso de las cortinas; sacudí las telas y nada, se había esfumado. Revisé el techo, las paredes, el sillón, el suelo, la televisión, la mesa ratona y las cortinas otra vez. Nada. Me consolé pensando que quizás se había ido por el mismo lugar por el que había entrado; sin embargo, en verdad, sabía que estaba en algún lugar de la casa, bien escondida. Y, para peor, proyecté que sería descubierta en algún momento por mi mujer y sus gritos se escucharían desde el otro lado del océano. Sobre la pantalla, una pareja tenía sexo; sentado en el sillón, no me imaginaba desnudo en mi casa jamás.
Al día siguiente, constantemente miraba las cortinas y todo lo que las rodeaba, buscando la intrusa; sin embargo, ningún rastro de ella. Debía acostumbrarme a su presencia oculta, a pesar de la culpa que me generaba ocultarle a mi mujer la situación y saber que la exponía a una aparición horrorosa; no obstante, peor sería decirle la verdad y que estuviera, como yo, pendiente de que de un momento a otro saltara sobre nosotros una bola de patas y pelos y antenas y baba. El final del día llegó y ninguna señal había surgido; tal vez, me ilusioné, sí se había ido para siempre de nuestro hogar.
Sin embargo, la próxima noche, mientras mirábamos una película acomodados en el sillón, completamente a oscuras, repentinamente mi mujer dio un grito y se sacudió, como quitándose un bicho de encima. Enseguida, prendí la luz y agarré una ojota; intenté calmarla, mostrándole que no había nada, mintiéndole que habría sido fantasía suya ese roce. No obstante, yo sabía bien de qué trataba todo esto: la intrusa se había cansado de esperar en las sombras, su paciencia se había acabado y decidió hacer su aparición final, presta a devorarnos y quedarse con nuestra casa. ¿Dónde estaría? Comenzó a darme picazón en la cabeza, la cara, los brazos, las piernas; me palmeaba suavemente allí, para no asustar a mi mujer, aunque acaso la araña no me estaría picando pero al menos la alerta y el temor a ello me perseguían. Tenía que quedarme a solas con ella y batirnos a duelo mortal, no tenía otra alternativa. Convencí a mi mujer de continuar mirando la película en la habitación; le dije que me esperase allí, que iba al baño e iría junto a ella. En realidad, lo que hacía era preparar el escenario para la batalla final.
Comencé a buscar aquí y allá, a mover esto y aquello, gritando sin voz a mi enemiga que saliera, que se presente para la pelea, que no sea cobarde. Pero no había caso y la lucha parecía como la de personaje de película contra un rival de poderes de aparición y desaparición, de hombre invisible, de espíritu, de fantasma. Mi mujer me reclamaba; corrí al baño y desde allí le grité que ya iba. Comencé a lavarme los dientes. Súbitamente, ocurrió: levanté la vista para ver mi boca en el espejo y lavar sus piezas y advertí sobre mi hombro izquierdo la peor de mis pesadillas, mirándome fijamente a los ojos a través del vidrio y su reflejo. Desafiante, paralizada, en guardia, como proponiendo que sea un duelo para que gane el que disparara primero. No podía creer lo fea que era: sus patas eran más largas y flacas de lo que me figuraba, y sus antenas y sus pelos más grandes, y la baba y los ojos más temerarios. Tenía que actuar rápido y esta vez sin dudar; no podía permitir que se escapara otra vez. ¿Y qué hacer? Solo una idea me cruzó la mente en segundos: matarla con un manotazo, apretujándola contra mi remera. Fugazmente consideré que ello provocaría un enchastre en mi ropa y, además, que debería manosear a semejante bicho inmundo. Pero, así y todo, actué: con tenacidad y veloz, tiré la mano sepultadora y apreté fuerte y cerré los ojos. Recobré la visión, levanté mi mano y vi sobre ella el cadáver deformado de la araña; sobre mi hombro, habían quedado dos de sus patas.
Mi mujer volvió a preguntarme qué estaba haciendo; tiré la alimaña muerta al inodoro y apreté el botón, puse la remera a lavar, me lavé las manos una y dos veces. Triunfante, me miré con una sonrisa al espejo y fui al encuentro de mi amada. Una hora después, ella descubría en mis piernas unas ronchas; preocupada, me dijo que algo me había picado. Y, entonces, le dije una última mentira piadosa: sí, fue un mosquito, había uno en el baño pero quedate tranquila que ya no está más. En verdad, las erupciones rojas en la piel son muestras de que fuiste una digna enemiga, araña. Y este silencio que prosigue es a tu honor.