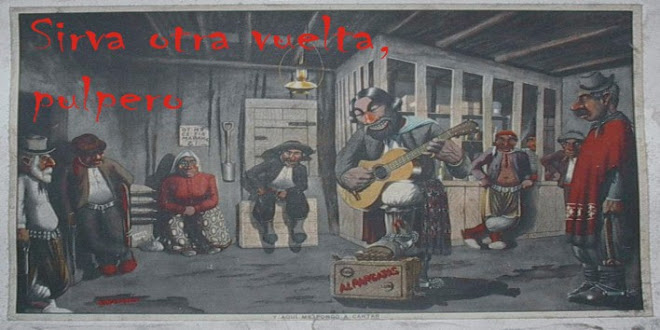Hace algunos meses cumplí años y Elina me hizo el mejor regalo que recibí en mucho tiempo: una docena de cervezas importadas, la mayoría de ellas porrones aunque había dos de medio litro. Las botellas eran hermosas, con sus diseños y colores y palabras extranjeras y raras para mis ojos; había envases españoles, alemanes, portugueses, uruguayos, bolivianos, suizos y más. Apenas recibí el maravilloso obsequio, quedé embobado mirando tanta cosa hermosa y toda para mí. Esa, justamente, fue mi primera reacción: toda esa cerveza la tomaría yo solo, en ocasiones especiales. Sabiamente, mi mujer protestó: "Tenés que compartirla, ¿o no te lo enseñaron en el jardín?". Ella no me lo decía para obtener una porción de mi tesoro, ya que no le gusta la cerveza. Sin embargo, la ignoré por completo, con mis sentidos dedicados solo a embriagarme en mi posesión más preciada.
Pasaron los días y las botellas se convirtieron en un adorno más de mi casa, como si se tratasen de autitos de colección; de vez en cuando las miraba sin pensar jamás en beber una. Si las tomaba, pensaba, ya no estarían más allí y las perdería para siempre. No obstante, una noche llegué del trabajo y tras cruzar la puerta me recibió mi mujer con su cara de que había hecho una cagada; enseguida, supliqué perdón esperando enterarme de qué había arruinado y advertí en sus manos una de las botellas de medio litro: "Se te venció", me avisó. Era una cerveza artesanal española. Entendí entonces que debía comenzar a beber o finalmente no disfrutaría ninguna y de qué me había valido el mejor regalo del mundo si no lo supe aprovechar. Ayudándome, mi mujer pasó la mitad de las botellas a la heladera. Y, posteriormente, una vez por semana las fui consumiendo, embriagándome de placer en esos sabores extraños e inéditos para mi paladar acostumbrado a nuestra Imperial.
Hace poco fue el Día del Amigo, y en la previa al asado que compartiría con mis amigos pensé: ¿y si llevo mi tesoro para que ellos también prueben? Seríamos tres en total y me quedaban cuatro botellas. Orgullosa, mi mujer aprobó mi idea, viendo que tarde pero temprano había aprendido aquella lección del jardín: hay que compartir. Grande fue mi sorpresa y alegría al advertir que disfruté más de la cerveza boliviana que me tocó a mí al ver que mientras tanto mis amigos se relamían uno con una cerveza española y otro con una alemana. De alguna forma, haber hecho algo para provocar efímeras felicidades en ellos me reconfortó mi egoísta corazón. Además, convenimos en darnos a probar un trago de cada una entre los tres y nadie se quedó sin conocer ninguno de aquellos sabores foráneos que tantas ganas de viajar nos provocaron.
Anoche destapé la última cerveza, una alemana. Me di cuenta que Elina me regaló muchas de Alemania; no es para menos, si hablamos de cerveza. Advertí que era la que más me había gustado de todas. Era una ocasión especial: estaba escuchando el nuevo disco de Las Pelotas. Y miraba a través de la ventana, de noche, los autos ir y venir y las estrellas y las luces y los balcones y las veredas solitarias de allá a lo lejos. Sin embargo, recordé que disfruté más aquella cerveza boliviana que tenía sabor a cualquiera de las nuestras y todo porque las estaba compartiendo con mis amigos. ¿Y con quién podría haber compartido esta cerveza alemana de ahora, mientras escuchaba a Germán Daffunchio? El cielo oscuro me dio la respuesta: hubiese dado todo por tomarla junto a mi abuelo. Si habremos bebido cerveza juntos, mientras vivió. Él sí habría disfrutado como niño como yo el mejor regalo del mundo. Él, como nadie, me hubiese dado la mayor alegría de compartirle mi tesoro y saborearlo juntos. Cuántas veces bebió conmigo, antes que fuera a un recital de Las Pelotas. "Pasala bien", me despedía con una sonrisa. Recordé la enseñanza de la película "Hacia rutas salvajes". Y la entendí mejor. A tu salud, abuelo.
domingo, 29 de julio de 2012
martes, 31 de enero de 2012
La paciencia de la araña
Llegué a casa a las tres y media de la mañana, después de disfrutar de uno de los grandes placeres: comer vacío, directamente de la parrilla, con amigos. Es como que tiene otro sabor cuando cortás un pedazo de carne sobre el carbón y enseguida lo estás comiendo, al costado del calor del fuego, sobre un plato de madera, parado.
No tenía sueño; si hubiese sido por mí, nos habríamos quedado tomando cerveza y escuchando Iron Maiden un par de horas más. Pero la mujer de uno de los muchachos lo requirió y, tres hijos mediante, es motivo valedero para suspender todo y acudir al llamado de la familia. El resto, medio desanimado, quiso ir a la cama.
Prendí la televisión y me tiré sobre el sillón, a ver qué podría hacerme compañía hasta que llegara el sueño perdido. De repente, algo se movió en las cortinas, al lado de la pantalla; busqué qué era y la vi: una araña, rápida, de patas flacas y largas, peluda. Horrible, temeraria. Debía matarla o ella haría lo propio con mi mujer, cuando la viera por ahí, moviéndose como si nada por nuestra casa; mi amor, a todo esto, estaba durmiendo como un angelito en la habitación. Y mientras tanto, la peor de sus pesadillas, tranquila sobre nuestras cortinas. Si la aplastaba contra la tela, enchastraría todo y mi mujer en vez de gritarle a la alimaña lo haría a mí; mejor la hago caer al suelo y la liquido a pisotones, me dije. No obstante, el plan no resultó: apenas me moví, la araña desapareció por el lado reverso de las cortinas; sacudí las telas y nada, se había esfumado. Revisé el techo, las paredes, el sillón, el suelo, la televisión, la mesa ratona y las cortinas otra vez. Nada. Me consolé pensando que quizás se había ido por el mismo lugar por el que había entrado; sin embargo, en verdad, sabía que estaba en algún lugar de la casa, bien escondida. Y, para peor, proyecté que sería descubierta en algún momento por mi mujer y sus gritos se escucharían desde el otro lado del océano. Sobre la pantalla, una pareja tenía sexo; sentado en el sillón, no me imaginaba desnudo en mi casa jamás.
Al día siguiente, constantemente miraba las cortinas y todo lo que las rodeaba, buscando la intrusa; sin embargo, ningún rastro de ella. Debía acostumbrarme a su presencia oculta, a pesar de la culpa que me generaba ocultarle a mi mujer la situación y saber que la exponía a una aparición horrorosa; no obstante, peor sería decirle la verdad y que estuviera, como yo, pendiente de que de un momento a otro saltara sobre nosotros una bola de patas y pelos y antenas y baba. El final del día llegó y ninguna señal había surgido; tal vez, me ilusioné, sí se había ido para siempre de nuestro hogar.
Sin embargo, la próxima noche, mientras mirábamos una película acomodados en el sillón, completamente a oscuras, repentinamente mi mujer dio un grito y se sacudió, como quitándose un bicho de encima. Enseguida, prendí la luz y agarré una ojota; intenté calmarla, mostrándole que no había nada, mintiéndole que habría sido fantasía suya ese roce. No obstante, yo sabía bien de qué trataba todo esto: la intrusa se había cansado de esperar en las sombras, su paciencia se había acabado y decidió hacer su aparición final, presta a devorarnos y quedarse con nuestra casa. ¿Dónde estaría? Comenzó a darme picazón en la cabeza, la cara, los brazos, las piernas; me palmeaba suavemente allí, para no asustar a mi mujer, aunque acaso la araña no me estaría picando pero al menos la alerta y el temor a ello me perseguían. Tenía que quedarme a solas con ella y batirnos a duelo mortal, no tenía otra alternativa. Convencí a mi mujer de continuar mirando la película en la habitación; le dije que me esperase allí, que iba al baño e iría junto a ella. En realidad, lo que hacía era preparar el escenario para la batalla final.
Comencé a buscar aquí y allá, a mover esto y aquello, gritando sin voz a mi enemiga que saliera, que se presente para la pelea, que no sea cobarde. Pero no había caso y la lucha parecía como la de personaje de película contra un rival de poderes de aparición y desaparición, de hombre invisible, de espíritu, de fantasma. Mi mujer me reclamaba; corrí al baño y desde allí le grité que ya iba. Comencé a lavarme los dientes. Súbitamente, ocurrió: levanté la vista para ver mi boca en el espejo y lavar sus piezas y advertí sobre mi hombro izquierdo la peor de mis pesadillas, mirándome fijamente a los ojos a través del vidrio y su reflejo. Desafiante, paralizada, en guardia, como proponiendo que sea un duelo para que gane el que disparara primero. No podía creer lo fea que era: sus patas eran más largas y flacas de lo que me figuraba, y sus antenas y sus pelos más grandes, y la baba y los ojos más temerarios. Tenía que actuar rápido y esta vez sin dudar; no podía permitir que se escapara otra vez. ¿Y qué hacer? Solo una idea me cruzó la mente en segundos: matarla con un manotazo, apretujándola contra mi remera. Fugazmente consideré que ello provocaría un enchastre en mi ropa y, además, que debería manosear a semejante bicho inmundo. Pero, así y todo, actué: con tenacidad y veloz, tiré la mano sepultadora y apreté fuerte y cerré los ojos. Recobré la visión, levanté mi mano y vi sobre ella el cadáver deformado de la araña; sobre mi hombro, habían quedado dos de sus patas.
Mi mujer volvió a preguntarme qué estaba haciendo; tiré la alimaña muerta al inodoro y apreté el botón, puse la remera a lavar, me lavé las manos una y dos veces. Triunfante, me miré con una sonrisa al espejo y fui al encuentro de mi amada. Una hora después, ella descubría en mis piernas unas ronchas; preocupada, me dijo que algo me había picado. Y, entonces, le dije una última mentira piadosa: sí, fue un mosquito, había uno en el baño pero quedate tranquila que ya no está más. En verdad, las erupciones rojas en la piel son muestras de que fuiste una digna enemiga, araña. Y este silencio que prosigue es a tu honor.
No tenía sueño; si hubiese sido por mí, nos habríamos quedado tomando cerveza y escuchando Iron Maiden un par de horas más. Pero la mujer de uno de los muchachos lo requirió y, tres hijos mediante, es motivo valedero para suspender todo y acudir al llamado de la familia. El resto, medio desanimado, quiso ir a la cama.
Prendí la televisión y me tiré sobre el sillón, a ver qué podría hacerme compañía hasta que llegara el sueño perdido. De repente, algo se movió en las cortinas, al lado de la pantalla; busqué qué era y la vi: una araña, rápida, de patas flacas y largas, peluda. Horrible, temeraria. Debía matarla o ella haría lo propio con mi mujer, cuando la viera por ahí, moviéndose como si nada por nuestra casa; mi amor, a todo esto, estaba durmiendo como un angelito en la habitación. Y mientras tanto, la peor de sus pesadillas, tranquila sobre nuestras cortinas. Si la aplastaba contra la tela, enchastraría todo y mi mujer en vez de gritarle a la alimaña lo haría a mí; mejor la hago caer al suelo y la liquido a pisotones, me dije. No obstante, el plan no resultó: apenas me moví, la araña desapareció por el lado reverso de las cortinas; sacudí las telas y nada, se había esfumado. Revisé el techo, las paredes, el sillón, el suelo, la televisión, la mesa ratona y las cortinas otra vez. Nada. Me consolé pensando que quizás se había ido por el mismo lugar por el que había entrado; sin embargo, en verdad, sabía que estaba en algún lugar de la casa, bien escondida. Y, para peor, proyecté que sería descubierta en algún momento por mi mujer y sus gritos se escucharían desde el otro lado del océano. Sobre la pantalla, una pareja tenía sexo; sentado en el sillón, no me imaginaba desnudo en mi casa jamás.
Al día siguiente, constantemente miraba las cortinas y todo lo que las rodeaba, buscando la intrusa; sin embargo, ningún rastro de ella. Debía acostumbrarme a su presencia oculta, a pesar de la culpa que me generaba ocultarle a mi mujer la situación y saber que la exponía a una aparición horrorosa; no obstante, peor sería decirle la verdad y que estuviera, como yo, pendiente de que de un momento a otro saltara sobre nosotros una bola de patas y pelos y antenas y baba. El final del día llegó y ninguna señal había surgido; tal vez, me ilusioné, sí se había ido para siempre de nuestro hogar.
Sin embargo, la próxima noche, mientras mirábamos una película acomodados en el sillón, completamente a oscuras, repentinamente mi mujer dio un grito y se sacudió, como quitándose un bicho de encima. Enseguida, prendí la luz y agarré una ojota; intenté calmarla, mostrándole que no había nada, mintiéndole que habría sido fantasía suya ese roce. No obstante, yo sabía bien de qué trataba todo esto: la intrusa se había cansado de esperar en las sombras, su paciencia se había acabado y decidió hacer su aparición final, presta a devorarnos y quedarse con nuestra casa. ¿Dónde estaría? Comenzó a darme picazón en la cabeza, la cara, los brazos, las piernas; me palmeaba suavemente allí, para no asustar a mi mujer, aunque acaso la araña no me estaría picando pero al menos la alerta y el temor a ello me perseguían. Tenía que quedarme a solas con ella y batirnos a duelo mortal, no tenía otra alternativa. Convencí a mi mujer de continuar mirando la película en la habitación; le dije que me esperase allí, que iba al baño e iría junto a ella. En realidad, lo que hacía era preparar el escenario para la batalla final.
Comencé a buscar aquí y allá, a mover esto y aquello, gritando sin voz a mi enemiga que saliera, que se presente para la pelea, que no sea cobarde. Pero no había caso y la lucha parecía como la de personaje de película contra un rival de poderes de aparición y desaparición, de hombre invisible, de espíritu, de fantasma. Mi mujer me reclamaba; corrí al baño y desde allí le grité que ya iba. Comencé a lavarme los dientes. Súbitamente, ocurrió: levanté la vista para ver mi boca en el espejo y lavar sus piezas y advertí sobre mi hombro izquierdo la peor de mis pesadillas, mirándome fijamente a los ojos a través del vidrio y su reflejo. Desafiante, paralizada, en guardia, como proponiendo que sea un duelo para que gane el que disparara primero. No podía creer lo fea que era: sus patas eran más largas y flacas de lo que me figuraba, y sus antenas y sus pelos más grandes, y la baba y los ojos más temerarios. Tenía que actuar rápido y esta vez sin dudar; no podía permitir que se escapara otra vez. ¿Y qué hacer? Solo una idea me cruzó la mente en segundos: matarla con un manotazo, apretujándola contra mi remera. Fugazmente consideré que ello provocaría un enchastre en mi ropa y, además, que debería manosear a semejante bicho inmundo. Pero, así y todo, actué: con tenacidad y veloz, tiré la mano sepultadora y apreté fuerte y cerré los ojos. Recobré la visión, levanté mi mano y vi sobre ella el cadáver deformado de la araña; sobre mi hombro, habían quedado dos de sus patas.
Mi mujer volvió a preguntarme qué estaba haciendo; tiré la alimaña muerta al inodoro y apreté el botón, puse la remera a lavar, me lavé las manos una y dos veces. Triunfante, me miré con una sonrisa al espejo y fui al encuentro de mi amada. Una hora después, ella descubría en mis piernas unas ronchas; preocupada, me dijo que algo me había picado. Y, entonces, le dije una última mentira piadosa: sí, fue un mosquito, había uno en el baño pero quedate tranquila que ya no está más. En verdad, las erupciones rojas en la piel son muestras de que fuiste una digna enemiga, araña. Y este silencio que prosigue es a tu honor.
viernes, 20 de enero de 2012
Atrapar el agua
Fue una gran tristeza descubrir, de chico, que por más intentos que hiciera no había forma de atrapar el agua entre mis manos; acomodara las palmas y los dedos de esta u otra manera, inevitablemente el líquido se escurría hacia el piso. Pero lo acepté, y lo que más me dolió fue que el aprendizaje lo hice con el agua que más cariño me despierta: la del mar, la salada, la sucia, con arena, burbujas y espuma. Ahí, paradito, en cuero, con un simple short a cuadros vistiendo mi corta estatura y mi flaco cuerpo de nene, en algún verano de hace varias décadas terminé de asumirlo.
Son días de nostalgia, de melancolía. No sé qué será y parece que no podré saberlo, pero la tristeza me está abrazando por detrás y no puedo sacármela de encima; como si se tratara del orangután más forzudo, me pasa un brazo por la nunca y me amenaza de apretujarme el cuello hasta asfixiarme si no hago lo que ella quiere. ¿Y qué es lo que me pide? Que recuerde mis ayeres y las personas del pasado que hoy son como fantasmas pero entonces fueron todo para mí; esa gente que durante años y años fue la dueña de tu corazón, y de golpe y porrazo te das cuenta que décadas después no son más que un recuerdo. Y para peor no sabrías explicarte bien por qué las cosas se dieron así, ¿por qué fue precisamente que salieron de tu vida? Hablo de un mejor amigo, de una novia, de una amiga de la que estabas enamorado, de una amiga que estaba enamorada de vos. De eso hablo. ¿Dónde están, adónde se fueron? ¿Nunca les dijeron que era de mala educación irse sin decir chau? Y dar la posibilidad de ser retenidos, que todavía hay tiempo para un café, una cerveza más.
A veces pareciera que hubiese sido mejor que nunca hubieran pasado por mi vida esas personas. Y es que ahora todo lo que tengo de ellos es un maldito vacío insoportable que nada ni nadie pueden llenar. Y fotos y cartas y risas y miradas y palabras y charlas y veredas y sillones y plazas y playas y veranos que me persiguen desde la memoria con sus visiones y perfumes tiernos, amorosos, dulces. Pero que enseguida se esfuman y me dejan acá, solo, con el vacío. Esas cosas son una maldición; quisiera tener el valor para romper las fotos y las cartas, y veredas y sillones y plazas y playas; aunque si así lo hiciera ¿cómo haría para destruir las risas y miradas y palabras y charlas y veranos? Todas están alojadas en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Y hasta tienen más fuerza que el orangután más forzudo. Son invencibles.
Descubro ahora, de grande, que es una gran tristeza aceptar que por más intentos que haga no hay forma de volver atrás y recuperar al mejor amigo, a la novia, a la amiga de la que estuve enamorado, a la amiga que estaba enamorada de mí. No hay manera ni de vivir otra vez con ellos todas esas fotos y cartas y risas y miradas y palabras y charlas y veredas y sillones y plazas y playas y veranos. No hay forma, ni yendo al pasado ni proponiéndoselo hoy. Ni soñándolo mañana. Solo queda ir a la orilla del mar otra vez, paradito, en cuero, con un simple short a cuadros vistiendo mi estatura y mi cuerpo gordo de hombre. Ir ahí, tratar de atrapar el agua otra vez, y asumir que de eso se trata.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)