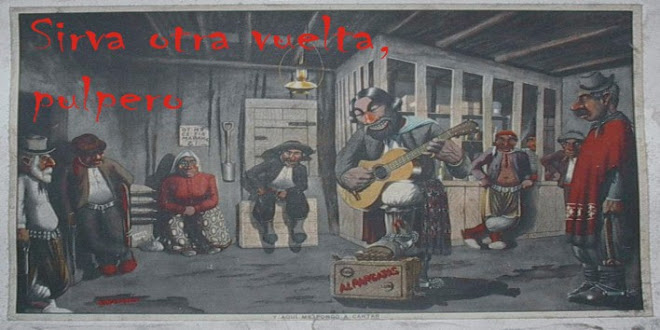Mire a su perro a los ojos, fijamente. Preste atención a esa composición misteriosa que tienen esos círculos de color negro, blanco, marrón. Brillosos, húmedos y peludos. Observe con detenimiento esa mueca sincera, ese interior honesto, ese contenido puro que enseñan. Ahora fíjese en los dientes, blancos, filosos; note la relación perfecta, armoniosa que lleva con la lengua. Advierta el largo de esa carne roja y ahogada en saliva, que se desborda inevitablemente de sus fauces y denuncia escandalosamente agitaciones, ansiedades, sedes. Mire esos bigotes, con esas canas firmes. Preste ojos a esas orejas de oso de peluche, grandes y efectivas como si fuesen de un héroe de fantasía. Observe esa nariz dura, con su puntita de textura increíble, con esos dos agujeritos que purifican aire e hinchan y deshinchan pulmones. Levante la mano y --si usted es bueno como perro-- él no temerá sino que esperará con sumisión que, luego, la baje sobre su nariz, sus orejas o sus pulmones y lo acaricie suave y largamente. Huela el olor de su perro. Al igual que los bebés y los abuelos, los perros tienen su olor. Al igual que los bebés y los abuelos, los perros son inocentes. Si usted es bueno como perro, olerá un perfume para el recuerdo. Juegue un poco con su perro, molestándolo: agárrele una pata, agárrele la cola. Un rato y después la suelta, un rato y después la suelta. Dele de tomar agua, dele de comer carne. Llévelo a la plaza. Hágalo correr junto a usted, hágalo caminar junto a usted. Siéntese en algún banco e invítelo a él a tomar asiento también. Preséntele algún perro que ande por ahí. Quédese en silencio, como él, y piense un rato en algo que nadie sabe qué es, como lo que hay en las mientes de su perro. Tírese un rato a su lado, cuando él está descansando. Acarícielo, sobre el lomo. Háblele de sus cosas. Dígale lo mucho que lo quiere. Y alguna noche de borrachera, cuando las leyes se trasgredan y la razón baje armas, acuéstese en su cama y llame a su perro; él acudirá de inmediato y esperará conocer el motivo de la convocatoria. Palmee el colchón un par de veces; su perro saltará feliz y --aún durmiendo como usted-- velerá su sueño como el mejor guardián que jamás haya tenido. Como su mejor amigo que es.